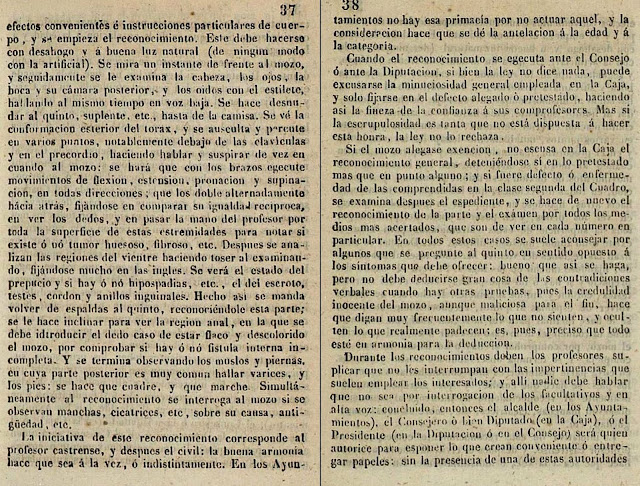El día de San José tiene lugar el 19 de marzo de cada año. Esta celebración remonta a una tradición que se introdujo en Occidente desde la Edad Media.
San José, hijo de Jacob, según Mateo (1:16), y descendiente de la estirpe del rey David, fue un artesano, conocido más popularmente como carpintero. Nació en Belén y habitó gran parte de su vida en la ciudad de Nazareth.
Según las Sagradas Escrituras, San José tomó por esposa a María, a la que acompañaría en el nacimiento terrenal de Jesús: el hijo redentor.
A José, esposo de la Virgen y padre putativo de Jesús, apenas se le menciona en los Evangelios canónicos (el de San Marcos ni siquiera lo nombra). En cambio, las más abundantes noticias se encuentran en los Evangelios Apócrifos, especialmente en el Protoevangelio de Santiago y en la Historia de José el carpintero, escritos coptos del siglo IV.
No es este el lugar más adecuado para desarrollar o comentar lo referente a la vida de José, sino tan solo un medio para reproducir una pequeña muestra sobre este personaje en la llamada literatura popular impresa, a la que anteriormente dediqué también alguna otra entrada.
La representación gráfica del culto a José ha pasado de considerarlo a lo largo de la Edad Media, como un personaje secundario, incluso con matices cómicos, a convertirse a partir del siglo XVII en un referente inexcusable de veneración junto a María y Jesús, conocido como Trinidad jesuítica (Jesús, María y José). En 1621 el papa Gregorio XV decidió que la iglesia en su totalidad celebrara el día de San José el 19 de marzo. El papa Pío IX lo elevó en 1870 a la categoría de patrón de la iglesia universal.

La iconografía sobre San José ha
ido evolucionando a lo largo del tiempo: de representarlo como un anciano de barba
blanca en la Edad Media, a ser paulatinamente rejuvenecido a medida que fue
ganando protagonismo devocional con los años. De representarlo con los
utensilios de su oficio de carpintero: con el hacha, la garlopa, la sierra o la
escuadra, su iconografía fue decantándose al otorgar un mayor peso simbólico a la
vara florecida, en alusión a su victoria ante los otros pretendientes, para ser
designado el esposo de María o sosteniendo en brazos al Niño Jesús.
Las campañas de sus defensores franceses junto a las órdenes dedicadas a la Virgen (carmelitas) y a los predicadores de los martirologios, lograron difuminar la leyenda de un José reducido a un mero figurante de pocas luces, a ser considerado un referente importante en la tradición católica.
No se conocen reliquias personales de San José, por lo que se asocia a que, al igual que en el caso de la Virgen, su cuerpo fue elevado al cielo. La leyenda considera que murió antes de la pasión y crucifixión de Jesús, siendo reemplazado por otro José, José de Arimatea. Los últimos datos referidos a San José remiten al momento en que Jesús tenía alrededor de doce años y ambos, José y María, le pierden en el templo de Jerusalén.
Al igual que ocurre con la virginidad de María, los teólogos de la Edad Media admiten también la virginidad de José antes y después de su matrimonio con María, a pesar de que la tradición le atribuía numerosos hijos habidos con su primera mujer.
La Josefología, como rama particular de la Teología, reconstruye y estudia la figura de San José y su papel en la historia de la salvación.
El pliego que lleva el título genérico de Desposorios y celos de San José, junto a otros títulos alternativos como Las dudas de San José o Los desposorios de María y José, también ha sido recogido por tradición oral. Esta composición obedece a la referencia numérica en del IGRH (Índice General del Romancero Hispánico) correspondiente al 0777.
Definido como relación espiritual el pliego desarrolla su trama en diversos apartados o secuencias, algunas de ellas de incongruente comprensión debido a la clara alteración de las secuencias temporales, como cuando se dice que María sale a misa de parida sin haberse aún esposado con José.
En su conjunto se observa una curiosa mezcla de fuentes ortodoxas, como las de Mateo, a las que se unen las recogidas en los apócrifos y tal vez, de la tradición oral.
Este primer pliego, del siglo XVIII, fue impreso en Madrid y se podía encontrar en la Imprenta de la Plazuela en la calle de la Paz. No hay certeza de que fuera impreso en dicha imprenta o que actuara entonces como librería o almacén. Sea como fuere, la dirección del colofón del pliego nos remite a una de las imprentas más reconocidas del siglo XVIII y asociadas a Antonio Sancha. Antonio Sancha (1720-1790), editor, encuadernador e impresor de muy reconocido prestigio, comenzó su andadura profesional en la librería de don Antonio Sanz en Calle de la Paz (donde se encontraba el pliego), en el barrio de Santa Cruz en 1739. Tras la muerte de este último, se convirtió en su propietario, ya que se había casado en 1745 con Gertrudis Sanz, hermana del impresor Antonio Sanz. Abrió su primera librería en 1756 en la plazuela de la calle de la Paz, cerca de la anterior librería, aunque posteriormente se trasladaría a otras calles más o menos próximas. Su labor impresora se desarrolló entre 1771 y 1790.




Aunque en la mayoría de impresiones de este pliego no figura el autor de los versos, en una muestra conservada en la Biblioteca Valenciana Digital (https://bivaldi.gva.es/) se cita en la portada la autoría de un desconocido Joseph de Arcas, vecino de la villa de Marchena, del que no he conseguido información.
Este mismo romance espiritual, pero estructurado en dos partes, fue impreso también en el conocido taller vallisoletano de Santarén
Los siete domingos de San José
 |
| Ilustración del devocionario |
Del Devocionario en honor del Patriarca Señor San José (sexta edición, año 1900), entresaco las condiciones e indulgencias para desarrollar los conocidos siete domingos de San José.
El Sumo Pontífice Gregorio XVI en 22 de enero de 1836 concedió á todos los fieles que á lo menos con corazón contrito recen devotamente las oraciones de los Gozos y Dolores arriba puestas en siete domingos continuos, las siguientes indulgencias: 300 días en cada uno de los seis primeros domingos; plenaria en el séptimo confesando y comulgando.
El Papa Pío IX, en 01 de febrero de 1847, se dignó conceder una indulgencia plenaria para cada uno de los siete domingos de San José, si se observan las condiciones de confesión, comunión y visita en cualquier templo, rogando por las necesidades del Sumo Pontífice y de la santa Iglesia.
No hay época señalada para practicar la devoción de los siete domingos; pero sí se exige que sean seguidos, sin interrupción, y que en cada domingo se recen todos los siete Dolores y Gozos de San José; y quien no sabe leer rece siete veces el Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Se recomienda á la piedad de los fieles que en cada domingo lean una de las meditaciones que van á continuación.
Las indulgencias son aplicables por las almas del purgatorio.
 |
| Fondo de la imprenta barcelonesa de Estivill |
©Antonio Lorenzo