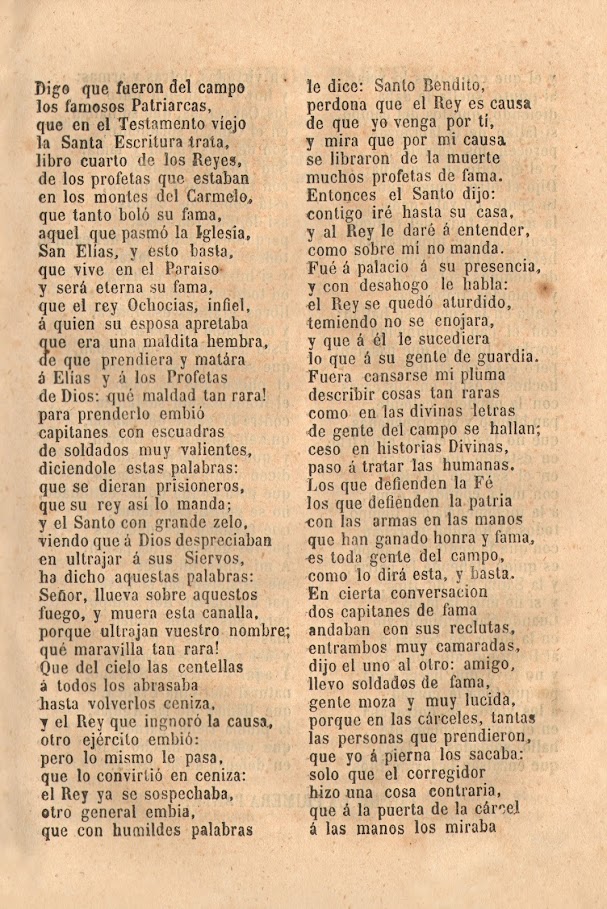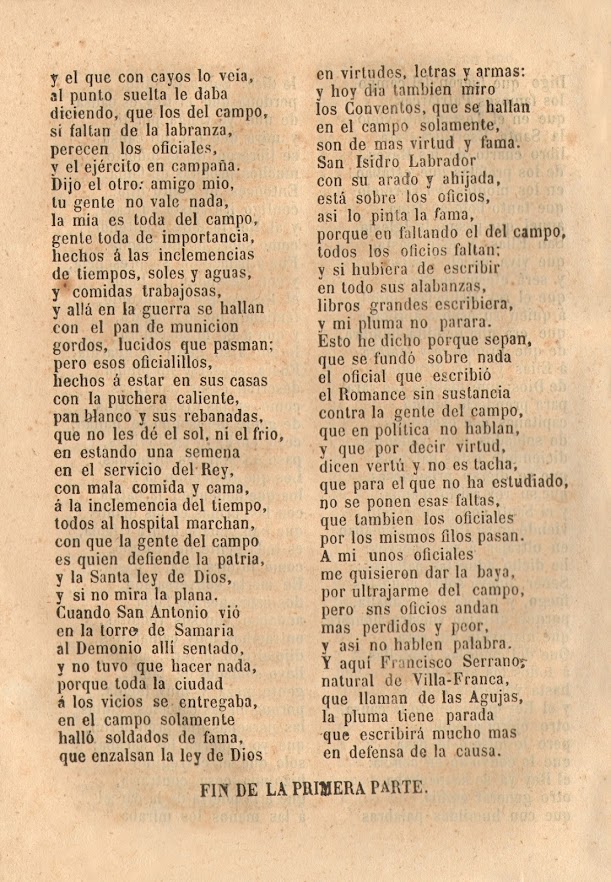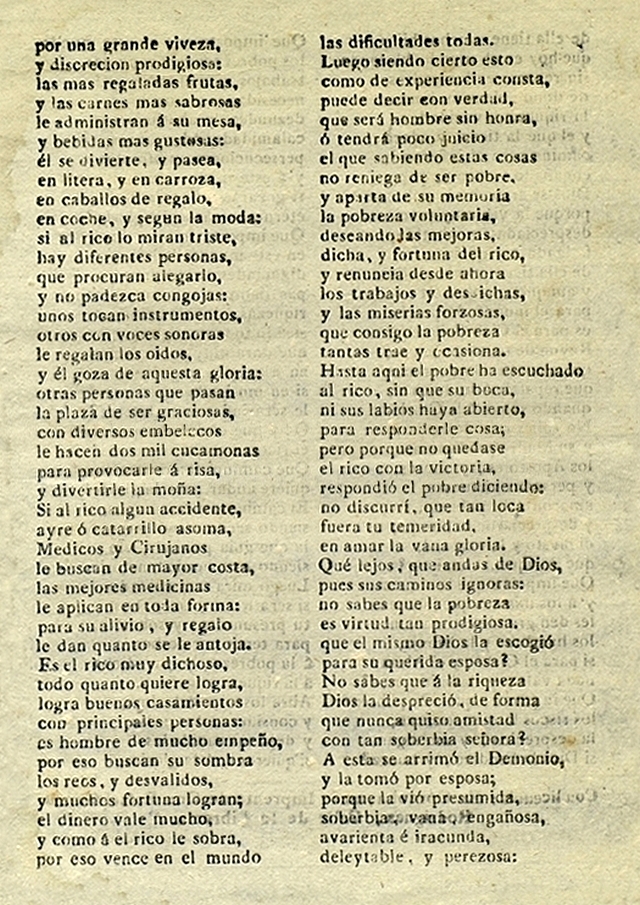La ideología carlista del general Maroto se basaba en la pretensión de reconocer como rey al infante Carlos (hermano de Fernando VII) frente a la hija de Fernando, la futura Isabel II. El carlismo fue un movimiento político tradicionalista basado en la unidad católica de España frente a las reformas políticas sostenidas por un gobierno progresista y libertario.
En el pliego se postulan las
ideas sostenidas, tanto por el sacristán como por el barbero, y ejerciendo como
mediador un discreto y anciano labrador que acaba por posicionarse a favor de
la ideología liberal a modo de "consejos vendo, pero para mí no
tengo". Las divergencias ideológicas entre el sacristán y el barbero, como
consecuencias de la paz firmada por ambos generales, pueden seguirse de una
forma sencilla a través de la lectura del pliego. Pero aparte de estas
discrepancias, lo que me parece más notorio es el comentar algo sobre los
estereotipos y atribuciones populares asociadas a los personajes del sacristán
y del barbero.
El sacristán, entre otros menesteres, ejercía la labor de campanero en su localidad y donde a través de diversos toques transmitía mensajes sonoros, interpretados convenientemente por el pueblo, donde se anunciaban horas, misas, óbitos, fiestas, tormentas o incendios, con un claro valor social que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo por la desgraciada incorporación de los motores electrificados en los campanarios, lo que ha supuesto toda una pérdida patrimonial y cultural.
El sacristán, como asistente del sacerdote, es un personaje muy recurrente en pasillos, sainetes y entremeses, donde suele presentarse como un pretendiente cortejador, pero que acaba siendo despreciado por la mujer. El personaje del sacristán en el teatro breve suele ser representado de una forma satírica y burlona.
Como es sabido, cada localidad tenía su forma de asumir e interpretar los sonidos de la campana que podían coincidir o no con otros. Ejemplo de un documentado recorrido localista es el El lenguaje de las campanas en la ciudad de Jódar (Jaén), que puede consultarse a través del siguiente enlace:
En la obra Los españoles pintados por sí mismos, que comenzó a publicarse en artículos sueltos y por entregas por diversos autores a finales de 1842, apareció en dos volúmenes como recopilación entre 1843 y 1844 a cargo del librero y editor Ignacio Boix siendo reimpresa posteriormente en un solo volumen en 1851. Entre los numerosos artículos e ilustraciones que aparecen en dicha recopilación, hay dos autores que se detienen en las figuras del sacristán y el barbero.
El personaje del sacristán aparece en dicha recopilación, cuyo autor corresponde a Vicente de la Fuente, donde se resalta el que se le conozca por chupalámparas, rascacirios, músico de cuerda y de viento, aludiendo a la manera de tañer la campana, o apodado como gori-gori por su forma de cantar con gorgoritos o leer de forma quebradiza los textos de las lecturas. Entre sus actividades también le correspondía ser el encargado habitual para retocar pinturas:
«Él es quien pinta el rodapié de la iglesia con cal y carbón de sarmiento molido, y si algún niño Jesús está bajito de color, le da en los carrillos un poco de minio ú bermellón. Retoca los bigotes á los judíos del monumento, restaura los cuadros de la iglesia poniéndoles por detras parchazos de papel con engrudo, y con figurin, ó sin el, será capaz de vestir á las tres Marías de beatas y al Cirineo con zaragüelles de papel». (1851, pág. 158)

%20de%20'La%20Edad%20Media%20y%20el%20Renacimiento'%20por%20Paul%20Lacroix%20(1806-84)%20publicado%20en%201847-horz.jpg)
«un mocito de estos tiempos,
de los que tañen guitarra
y dicen dos mil requiebros
a las mozas lugareñas
que llenan su ojo derecho».
«Su habilidad en la guitarra le proporciona varios admiradores, que á poco mas se llaman sus amigos, y andando el tiempo enferman, porque la Sociedad de Seguros generales no llega á prevenir las calenturas ni las tercianas. Esta última enfermedad es la que mejor conoce el Barbero, gracias á los muchos desgraciados que imploran su auxilio cuando sienten el frío de la calentura». (1851, pág. 26)
Barbero: Tocar una guitarra es lo primeroque ha de saber hacer un buen barbero.Dama: ¿No es mejor hacer barbas y sangrías?Barbero: Eso ha de ser después de la folía.


.webp)





.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)