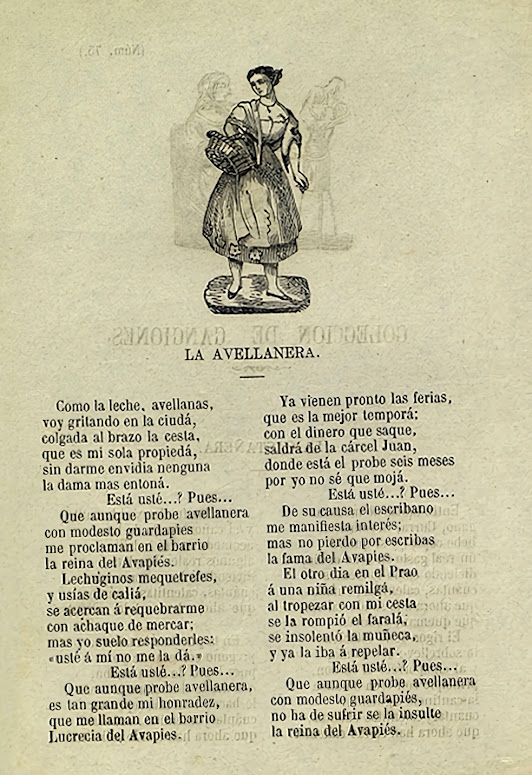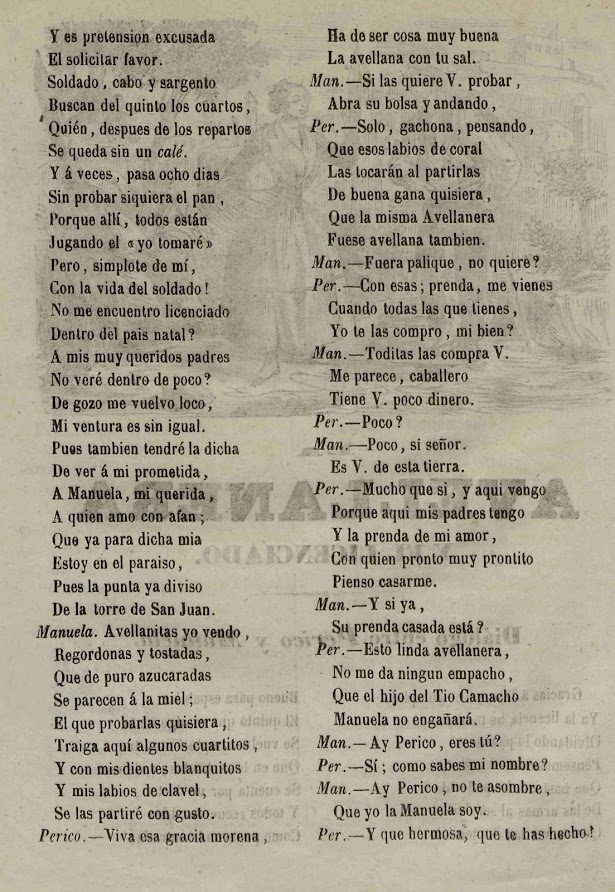Suben las contribuciones,los comestibles y el pan,pero ninguno se acuerdade que se aumenta el jornal.
viernes, 2 de enero de 2026
Las penas del año nuevo y el ¡ay! de los labradores
jueves, 25 de diciembre de 2025
Villancicos nuevos al Sagrado Nacimiento

miércoles, 24 de diciembre de 2025
Alegres villancicos al Santo Nacimiento


lunes, 22 de diciembre de 2025
La Gran Lotería para las mujeres que buscan marido

sábado, 22 de noviembre de 2025
Limosna a los pobres ciegos puesto en quintillas para cantar en guitarra

La figura del ciego como rezador de oraciones o vendedor de almanaques y pliegos de cordel se
remonta a siglos atrás prolongándose, incluso, hasta el siglo XIX y comienzos
del XX. El ciego cantor, como mediador cultural, se asocia a su carácter itinerante, lo que les permitía conocer mejor la realidad social que aquellos que permanecían en sus casas y
sin habituales traslados. Sobre la autoría de lo que cantaban o transmitían se conocen dos
alternativas: la de ser ellos mismos los autores, como ocurre en el pliego
reproducido, o como trasmisores de los textos compuestos por otros, que es
sin duda la más prolífica. Su trashumante actividad le sitúa en una especie de medio camino entre su actividad legal, amparada por las hermandades de ciegos, donde
contaban con privilegios, o bien por su actividad clandestina al margen del
consentimiento aprobatorio de las autoridades.
La animadversión de los ciegos pertenecientes a hermandades respecto a los mendigos que no estaban asociados y carecían de prerrogativas comerciales viene de muy antiguo. Los mendigos indigentes no estaban autorizados para la venta de papeles divulgadores de todo tipo, puesto que los ciegos integrantes de la hermandad eran quienes estaban autorizados para vender y transmitir romances y variadas coplas como noticias, milagros y todo tipo de chismorreos y fantasías. Solían acompañarse preferentemente de una guitarra, aunque también podían hacerlo con zanfona, violín, acordeón o con un simple pandero para obtener limosnas o donativos.
[...] la pretensión de los ciegos, reducida a un derecho de venta con ribetes de preferencia y al respeto a la tasa que creían vulnerada, deriva además a un derecho de tanteo y a otro de impresión privilegiada, y se extiende, por estos momentos, desde los almanaques y calendarios hasta las relaciones de los buenos sucesos y novedades que las restricciones y costumbres legales de la época impedían, como es sabido, el conocimiento al público de cualesquier noticias exactas como no fuesen de buen gobierno o las supiera la colectividad de modo subrepticio. (pág. 209)
«Camastrón de por vida, bachiller en embustes, licenciado en malicia y doctor en charla sin haber asistido a seminario, universidad y colegio: charlan de noticias, mercader de jácaras y baratillero de fenómenos sin que se le incluya en las listas del subsidio, saludémosle con la afabilidad y cortesía de que seamos capaces, por advertirse en él toda la perfección, toda la belleza, toda la bizarría del modelo. [...] Por supuesto es rarísimo el Ciego que pide limosna de casa en casa, salvo los que han perdido su vista en la última fratricida guerra».
 |
| Ciego popular en Cádiz, acuarela del siglo XIX del pintor argentino Prilidiano Pueyrredón |
Dale limosna, mujer,que no hay en la vida nadacomo la pena de serciego en Granada.
lunes, 9 de junio de 2025
Quejas y lamentos de un amante desgraciado
miércoles, 28 de mayo de 2025
Diálogo entre un licenciado y una vendedora de avellanas
Lista de las obras científicas y literarias remitidas al Ministerio de Fomento por los Gobernadores de provincia en el mes de junio de 1856 para los efectos del Real decreto de 10 de junio de 1847 sobre propiedad literaria.
Deja las avellanicas, moro,que yo me las varearé,tres y cuatro en un pimpolloque yo me las varearé.
En coplas desgajadas de cantares también se utilizan las avellanas a modo de galanteo y de incitación amorosa, lo que recuerda la costumbre de arrojar arroz a los recién casados para desearles felicidad.
Ese que me está tirandoal delantal avellanas,parece que quiere sercuñado de mis hermanas.
Otras frases representativas se dedican a minusvalora a la mujer:
* La mujer es como la avellana, la más hermosa suele venir vana* Las avellanas malas hacen más ruido que las sanas* La avellana mala rompe los dientes y no quita la gana.
* Como sé que te gustan las avellanas, por debajo la puerta te echo las vanas
La avellana como acertijo:
Ave es mi nombre,llana mi condición,si no lo aciertas,eres un gran simplón.
¿Cuál es el ave que tiene la panza llana?
Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni alas
























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)